
- ¿Cuántas monedas necesito?
- Sólo cuatro.
- ¿No serán pocas?
- Serán suficientes.
Sobre los largos salientes del tejado, la lluvia se acumulaba formando grandes charcos que se dejaban caer luego hasta el suelo en exquisitas cascadas. El paisaje exterior, velado por los antiguos flecos de la ancestral cortina de agua, era incesante objeto de estudio que Akari observaba, detenida en el banco de madera. El viejo cráter del volcán se erguía majestuoso tras la neblina de la mañana como un gigante impávido se crece ante los azotes de los últimos vientos fríos de Marzo.
Minutos después, la joven Akari se montaba en la embarcación que la llevaría hasta Oirase, donde cogería un tren hasta Aomori. Se despedía del anciano Kyosuke con un cortés gesto de cabeza que él le había enseñado, a la vez que juntaba las palmas de ambas manos.
En el camino, dejándose llevar por el constante chapoteo de los remos sobre el curso del río, pensaba en los cerezos de Tokio, que muy pronto florecerían, y en la llegada de los excursionistas hasta la parte Norte de la región, donde nadarían entre las fauces del famoso Lago Towada.
Dejó amarrada la embarcación en la orilla, desprendiéndose de ella en un rito que simbolizaba una separación mayor, la de Akari con el río. Durante meses se había sentado allí, junto a él, y le había ido contando, junto al rítmico discurrir de sus aguas, todas las penas que su corazón albergaba. Le explicó con todo tipo de detalle, lo que un inesperado golpe puede suponer en una vida temprana y cómo, desde que había sucedido aquello, parecían contener sus pulmones un pesado saco de cemento que no dejaba entrar ni salir el aire fresco.
Los días transcurrían y al igual que los hindúes se sentían purificados después de haberse bañado en el sagrado Ganges, Akari sentía que Amaterasu ("deidad que ilumina el cielo"), que nació de las manchas que Inazagi lavó en el río, se llevaba sus palabras heridas hacia el mar, donde ya no serían nada más que eso, palabras rotas que se pierden en su lamento para desaparecer después.
Dos días antes de sus partida, creyó entender que la "diosa ilustre" la bendecía. El río le devolvió su sonrisa; estaba hecha con los miles de reflejos de sus escamas de plata, bailando al son de un caudal que crecía y crecía y que hacía penetrar la luz del sol desde lo alto del cielo en la cara lavada de su nuevo rostro. Decidió que había llegado el momento de irse. Y así se lo comunicó a su benefactor.
De pronto, escuchó el llanto de un niño que provenía del mismo margen del río en el que ella estaba, y al desviar la cabeza hacía el sonido, descubrió un establecimiento al aire libre. Oirase: Por fin había arribado. El bebé que lloraba estaba a escasos metros suyos, sentado sobre las rodillas de su madre, reclamaba el yakionigir (bolitas de arroz tostado) que ella se llevaba a la boca con fruición. Ummm... El olor de la comida hizo que caminara unos pasos hacia el restaurante, alejándose, ya casi sin darse cuenta, de la naturaleza silenciosa de la que venía.
-------------------------------------------------
Los campos estaban preparados para el cultivo. Hacía más de dos décadas, desde que los agricultores de Inakadate habían convertido la siembra de arroz en un arte paisajístico. Año tras año, al terminar las lluvias y comenzar la primavera, los campesinos elegían con precisión, la disposición en la que plantarían las distintas variedades de semillas para crear unos dibujos de extensiones considerables, magníficas.
Una de las hijas Tanaka, llamada Haru, había informado a Akari de que este año no volverían a recrear el monte Iwaki y de que a ellas dos les había tocado plantar el arroz Kodamai. Haru parecía entusiasmada con la idea de plantar "el arroz morado y amarillo, y no el verde, típico de la región". Es el más bonito, ya verás. Había concluido.
Para poder ver el resultado de todo aquello, tendrían que pasar cuatro meses más. Akari lo sabía e intentaba no impacientarse por el futuro. Las cuatro monedas que Kyosuke le había dado, fueron suficientes. Apenas gastó una de ellas en los billetes de tren y el señor Tanaka aceptó de buen agrado las tres restantes.
Al amanecer, todos se pusieron las botas de goma y salieron al campo. Las parcelas inundadas les esperaban fuera y, a simple vista, no parecía que el nivel del agua alcanzara medio metro. Aún así, Akari se sintió mayor al recordar que ese año había crecido 20 cm. "El viejo Kyosuke", pues así era como le llamaba, había ido trazando todos los meses sus avances con una tiza, y en aquel mismo instante, evocó la imagen perfecta de la última marca blanca en la pared; de tal modo que le embriagó una extraña sensación de autosuficiencia, que unida a la añoranza que sentía por su amigo, se tornó rápidamente en melancolía. Mientras, a mano, asentaba en la tierra empapada, una a una las semillas.
El sol se empezaba a asomar tras la cumbre del castillo y todos los niños corrieron hacia el torreón concentrando cada vez más, la mirada en lo alto. Subieron las escaleras de tres en tres y al encontrarse con el cielo abierto, Akari cerró los ojos. Sin saber por qué, sus ojos se resistían tras la penumbra de sus párpados, como en el interior de una cueva oscura, sellada por una enorme piedra. Quizás todo el esfuerzo del trabajo hubiera sido en vano, pero Akari tenía que cerciorarse de que el terremoto había quedado atrás. Que el paisaje que encontraría al salir de su oscuridad, no sería la viva imagen de la desolación que rasgó en dos la tela invisible de la mañana que siguió al Tsunami.
- Este año hemos dibujado al guerrero Sengoku montado a caballo- le susurró Haru al oído.
- ¿Y ves aquel haz de luz que llega del horizonte? Continúo para animar a su amiga.
Entonces, una certeza invisible atravesó como un rayo el espejo de sus pupilas que se abrió. Comprobó que amanecía, y que Sengoku montaba su caballo justo después de ver danzar a Uzume como brisa que ondula los campos.




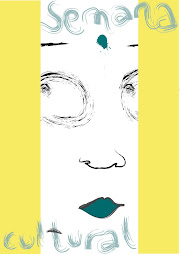.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario