Dirigía mis pasos con la parsimonia de costumbre hacia la Alcadia, habiendo aceptado ya el estupor que me producía constantemente su visión. No había otra alternativa, de lo malo era "lo mejor". Los días transcurrían bajo el sopor propio de los infiernos redimidos y pensaba que cuanto más me acercara, menos tardaría en volver. Mis compañeros de encierro eran de lo más vario pinto, desde el mayor, enorme y desagradable inadaptado social e inmaduro emocional que rozaba lo crónico, produciendo el puro rechazo de casi todos, hasta la más sensible y alegre damisela auto destructiva que no dejaba de sorprenderme con la dicha de conservar, aparentemente, el ánimo. El mío había sufrido tanto que se conformaba con sostenerme a mi y a la esperanza que persistía de una vida alienada y tremendamente baldía. Era así como me resignaba a asistir y participar en las discusiones, sin pasión alguna, pues no estaba en mis manos "ser o no ser" lo que de hecho era.
Llegué a la casona, las verjas estaban abiertas y crucé el patio sin mirar atrás. Unos cuantos chicos y chicas esperaban en el recibidor, sentados, fumando y charlando un poco. A las nueve y media entramos en el salón y estuvimos allí una hora más; a las diez treinta salimos fuera de nuevo, cinco minutos para descansar. Fue entonces cuando apareció Lourdes, bajaba de las oficinas y todos la saludamos efusivamente, yo sonreía. Ella detuvo pronto la jovialidad de nuestros apuros, nos dimos cuenta de que estaba muy seria y nos temimos cualquier cosa: tenía que darnos una mala noticia.
Algo se alejaba de mi, día tras día, mientras casi todo permanecía tan poco familiar como ajeno a la existencia de mi vida.
Llegué a la casona, las verjas estaban abiertas y crucé el patio sin mirar atrás. Unos cuantos chicos y chicas esperaban en el recibidor, sentados, fumando y charlando un poco. A las nueve y media entramos en el salón y estuvimos allí una hora más; a las diez treinta salimos fuera de nuevo, cinco minutos para descansar. Fue entonces cuando apareció Lourdes, bajaba de las oficinas y todos la saludamos efusivamente, yo sonreía. Ella detuvo pronto la jovialidad de nuestros apuros, nos dimos cuenta de que estaba muy seria y nos temimos cualquier cosa: tenía que darnos una mala noticia.
Cuando supe lo que había pasado intenté salir de allí corriendo, pero me topé con su abrazo y entendí que no podría retroceder el camino de mi dolor, el que tú ya habías recorrido.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces y son éstos, tiempos mejores. Hoy, mientras comía con un hambre voraz y escuchaba por la radio las noticias, sonó La Chica de Ayer y una voz decía que la capilla ardiente de Antonio Vega podía visitarse en la SGAE. A pesar de su maltratada salud yo le había creído fuera de peligro por más tiempo. Volví a recordarte en la forma que ya no estás, todavía no he podido hablar con tu madre en persona ni recoger el libro en el que publicaron tu cuento, también me acordé de Candela. Me hubiera gustado llamarla, pero perdí su teléfono. La recordé cantando con la guitarra las de Antonio Vega, y de fondo el sonido de otras conversaciones mezcladas, en el patio bañado por la luz del sol: los movimientos de nuestros cuerpos desesperados por la vida. Siempre le pedías la misma canción que te gustaba más cuando llegaba la parte de Jacques Cousteau, entonces las dos os reíais (Candela porque sabía que te volverías a reír una vez más).
Ahora me doy cuenta de que cometí otro error de cálculo al pensar que los había más felices entre nosotros, ni el más esmerado lo era. Nos sabíamos vivos pero no alcanzábamos a sentir la tibieza, sólo la herida. Yo, como tantos otros, seguí mi camino, sólo de vez en cuando los pasos de cebra se vuelven demasiado cotidianos y me descubro mirando al suelo intentando adivinar cuánto más queda por venir.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces y son éstos, tiempos mejores. Hoy, mientras comía con un hambre voraz y escuchaba por la radio las noticias, sonó La Chica de Ayer y una voz decía que la capilla ardiente de Antonio Vega podía visitarse en la SGAE. A pesar de su maltratada salud yo le había creído fuera de peligro por más tiempo. Volví a recordarte en la forma que ya no estás, todavía no he podido hablar con tu madre en persona ni recoger el libro en el que publicaron tu cuento, también me acordé de Candela. Me hubiera gustado llamarla, pero perdí su teléfono. La recordé cantando con la guitarra las de Antonio Vega, y de fondo el sonido de otras conversaciones mezcladas, en el patio bañado por la luz del sol: los movimientos de nuestros cuerpos desesperados por la vida. Siempre le pedías la misma canción que te gustaba más cuando llegaba la parte de Jacques Cousteau, entonces las dos os reíais (Candela porque sabía que te volverías a reír una vez más).
La mayor parte de las veces tu risa interrumpía inesperadamente cualquier conversación. Me sorprendía tu valentía para amar sin condición lo que admirabas y no entendía cómo podías estar, al mismo tiempo, tan asustada y confundida. Mala te dibujó con un interrogante, no recuerdo cómo me dibujó a mi.
Ahora me doy cuenta de que cometí otro error de cálculo al pensar que los había más felices entre nosotros, ni el más esmerado lo era. Nos sabíamos vivos pero no alcanzábamos a sentir la tibieza, sólo la herida. Yo, como tantos otros, seguí mi camino, sólo de vez en cuando los pasos de cebra se vuelven demasiado cotidianos y me descubro mirando al suelo intentando adivinar cuánto más queda por venir.
Tú y yo sabemos que no era cierta aquella frase que escribió Magnesia: "no existe la luz, sólo su sombra en la pared", decía. ¿O era Shiria?




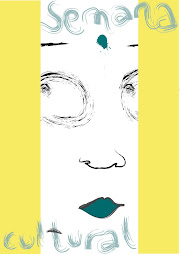.jpg)

2 comentarios:
Lo que has escrito me ha conmovido. Un abrazo.
Esa canción es grande.
Publicar un comentario